El
15 de diciembre de 1945, Rafael Santos Torroella[1]
publicó en el número 9 (página 6) de “Cartel de las Artes” un interesante
artículo titulado “Rafael Zabaleta o la obsesión”. Se trata de un texto poco
conocido y que creo que merece la pena difundir para un mejor conocimiento de
la obra de Zabaleta y del importante papel que el pintor desempeñaba en el
panorama artístico apenas tres años después de su primera exposición individual
(Madrid, Galería Biosca, 1942).

Cabecera de la revista "Cartel de las Artes"
Sobre
“Cartel de las Artes” la Biblioteca Nacional de España (Hemeroteca Digital) publicó
el 22 de mayo de 2019 una descripción de la que selecciono los siguientes
datos:
Auténtico
mirlo blanco en el páramo cultural español de la época, esta revista de arte recogía las principales
tendencias del arte contemporáneo mundial así como la actualidad de la escasa
producción artística nacional. La publicación, de periodicidad quincenal en
principio, nació impulsada por Enrique Azcoaga[2], escritor, poeta y crítico de arte
perteneciente al movimiento conocido como Generación del 36.
Tras la aparición del primer número en junio
de 1945, la revista fue saludada así por ABC: “El Cartel de las Artes es una
publicación que figura en la vanguardia de la intelectualidad española.
Felicitamos a Azcoaga por el éxito de su publicación”.
La realidad es que pese a su calidad la
revista no tenía mercado en la mísera España del momento -aún estaba en vigor la cartilla de racionamiento-, y
tampoco recibió ayuda oficial alguna; todo lo contrario. Como señala Ana Isabel
Álvarez Casado en su obra Repertorio bibliográfico artístico en prensa
periódica española (1936-1948), “revista de talante progresista y aperturista
sufrió en no pocas ocasiones críticas y medidas coercitivas procedentes de la
siempre presente censura”.
Asombra ver la atención que la publicación
presta a la figura de Pablo Picasso, uno de los demonios del franquismo por su
ideología comunista y su apoyo decidido al Gobierno de la República, para el
que hizo el ‘Guernica’ en la Exposición Universal de Paris de 1937. En el n.6,
de 15 de septiembre, incluye un artículo que
Picasso escribió en 1929; en el n.9, de 15 de diciembre, la revista se
abre con un artículo dedicado al artista con el título El caso Picasso, firmado
por el psicoanalista Carl Gustav Jung. Y en el último número, de 10 de marzo de
1946, se puede leer una columna con el título Resurrección de Pablo Picasso en
la que se dice sin ambages que el artista “es el suceso plástico más importante
del siglo XX”.
Esta valentía y libertad de opinión iba a
tener consecuencias. De hecho, fuera por la censura, fuera por la falta de
ingresos y financiación o por ambas razones a la vez, la revista no volvió a
salir a la calle y su editor, Enrique Azcoaga, tuvo que salir fuera de España a
buscarse la vida en Argentina. El suyo fue un exilio autoimpuesto.
[…]
Aparte de sus novelas, obras poéticas y
críticas de arte, su labor como fundador de la revista Cartel de las Artes hace
de Enrique Azcoaga una figura fundamental en la historia del arte español del
siglo XX.
La revista contó con colaboradores de
primera fila como el historiador del arte José Camón Aznar, el crítico Juan
Eduardo Cirlot o el poeta Juan Ramón Jiménez, entre otros. Aparte de sus
artículos dedicados a artistas contemporáneos, en sus secciones de Correo de Artistas, Brújula y Noticiario
informaba de novedades bibliográficas españolas y extranjeras, así como de las
traducciones y reediciones de clásicos de la historiografía artística.
Esta es la transcripción textual (respeto la ortografía original) del artículo de Rafael Santos Torroella:
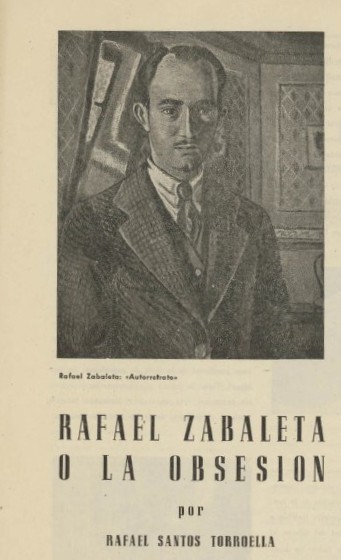 |
| Cabecera del artículo de Rafael Santos Torroella |
EXISTE
para el espectador ingenuo una clasificación elemental de la pintura
contemporánea: la que está a la altura de su comprensión y la que no acierta a
explicarse del todo, pues no se le alcanza qué es lo que se ha querido expresar
o decir por medio de ella. Sólo por una especial benevolencia el crítico podrá aceptar
una clasificación semejante, si no por otras razones, al menos por la de que
nada está tan cargado de densidad en arte como la aparente sencillez de la obra
bien lograda. Sencillez, empero, que no puede confundirse con ligereza o superficialidad.
¿Quién no adivina la represa de ardorosa pasión que se oculta tras la ponderada
gravedad de Velázquez o tras la reflexiva madurez del Tiziano? En realidad,
podría asegurarse que nada existe tan complicado, tan inexplicable y obstinadamente
difícil como aquello que finge entregársenos en dócil simplicidad. Mas no será mucho
lo que el crítico pueda perder al intentar en alguna ocasión dejarse conducir
al mismo terreno que cierto sector del público se avendría muy bien a
considerar como el único aceptable para llegar a una verdadera inteligencia.
Las concesiones nunca serán tan graves como para que aquél pueda sentirse en
peligro.
Dentro,
pues, de esa clasificación elemental, y pasando por alto su indudable limitación,
nada nos sorprendería que la pintura de Rafael Zabaleta fuese incluída en el segundo
grupo. Al menos, el mundo que él nos ofrece se halla en desacuerdo, en muchas
ocasiones, con el que se ha dado en admitir por el único posible en las representaciones
plásticas. ¿Por qué la curva cilíndrica de una botella desaparece en tal lienzo
para convertirse en una superficie plana? ¿Por qué en tal otro la atmósfera y
la distancia, que constituyen uno de los atributos del paisaje, son ahogados por
ese hacinamiento, por esa ruda proximidad de cuanto en él se representa? Y aún
la disconformidad sea mayor, tal vez, en lo que al empleo mismo de los colores
se refiere: esa crudeza y brusquedad con que ellos se entretejen sobre el
lienzo parecen rehuir todo propósito de hallar, a los ojos del espectador, una justificación
coherente y precisa. Y ante todo esto, ¿con qué criterio cabrá juzgar de los
méritos posibles en tales obras?
Con
sólo estas interrogaciones ya tendríamos más que suficiente para evadirnos
hacia una serie de problemas que afectan nada menos que a la totalidad del arte
contemporáneo. Deberemos, pues, en lo posible, limitarnos al caso concreto de
la pintura de Rafael Zabaleta, pues lo único que nos interesa aquí es llegar a
una caracterización —no a un juicio de valor— de la misma, accesible a ese
anónimo y descontentadizo espectador.
No
habrá dificultad en que nos pongamos de acuerdo al admitir como punto de
arranque aquella trinidad de aspectos que cierta estética de nuestros días nos
ha señalado como fundamentales: la voluntad
de arte, el poder o potencia del
artista y la obra resultante como pura objetividad. Expresado en otros términos:
el impulso creador, la manera de manifestarse éste por medio de los materiales
idóneos, y el producto mismo, la objetivación de aquel impulso y de aquel
procedimiento previos.
Por
lo que al primer aspecto se refiere, nos será necesario reconocer que en él
reside el verdadero centro de esa libertad creadora por la que el arte se
distingue de otra humana ocupación cualquiera. A poco que se medite en la
naturaleza y vida de nuestros actos, este postulado del arte como liberación
aparecerá como incontestable, tanto desde el punto de vista del contemplador
como del artista mismo. Lo contrario sería querer reducir aquél a unas leyes
uniformes y rígidas de expresión, cuando su esencia misma ha venido revelándose
a través de todos los tiempos como una mutación incesante en el terreno de las
formas: Toda voluntad de arte es un fenómeno único, inesperado y liberador.
Frente a él no nos cabe otra actitud, si de veras solicitamos que nos comunique
la gracia de que viene asistido, que la de un fervoroso rendimiento; esto es,
que el crédito que le otorguemos sea ilimitado. Bástenos, pues, como piedra de
toque, ya que esto es lo que todos desearían, el comprobar a posteriori si ha colmado o no las esperanzas que en él pusimos; y
nada serían éstas si, en reciprocidad, no
latiese también en el fondo de nosotros mismos aquella apetencia de liberación
que engendra a la obra artística.
La
voluntad de arte de Rafael Zabaleta—la que nosotros podemos descubrir a través
de sus manifestaciones— muéstrasenos siempre con una crudeza obsesiva. Es por ella,
sin duda, por la que el pintor limita su campo visual (es decir, el contenido
que en éste se apresa) y se reduce tan sólo a sus elementos primarios, que él se
obstina en tratar de percibir en un estado de rabiosa inmadurez. No se dirige a
las cosas mismas, tal como en su superficie se nos muestran, para descansar en
una sumisión a su prístina evidencia. Parece como si quisiera descomponer el
mundo en torno, hacer que éste regresara a su primitiva entereza, como si las
formas, las masas y los colores recobrasen su condición de materiales informes en
espera de la mano del creador que fuera a ordenarlos de nuevo. Es de este modo,
por este obsesivo descarnamiento de la realidad, por el que Rafael Zabaleta
asume una voluntad de arte independiente de toda referencia preestablecida. Y
si él vuelve a reconstruir el paisaje que se ofrece ante sus ojos y nos lo
muestra en una recomposición distinta, el resultado nos será lícito decir que
nos gusta o que no nos gusta; pero nunca podremos negarle la lógica estilística
y personal a que obedece. Más aún, si nosotros, desde nuestro ángulo
contemplativo, fuésemos consecuentes también, deberíamos admitir que ese fondo
liberador de la sorpresa y la emoción insospechadas con que quisiéramos que el arte
se impusiera siempre a nosotros, por ningún camino podría desvelársenos mejor
que por el de esfuerzos como éste de Zabaleta por volver al residuo elemental
de las cosas visibles, para ofrecernos una visión inédita de las mismas que se
aparte del lugar común.
No
quisiera incurrir en el pecado de entrometimiento y exceso de confianza a que
esa denominación de poder o potencia del artista acostumbra a
inducimos. Bien se entiende que por ella nos adentraremos en el recinto mismo
del taller, donde se fraguan los secretos o recetas que han de conducir a la
ejecución material de lo que una voluntad de arte se proponga como objetivo.
Mas hoy parece que nadie concedería crédito suficiente a una crítica que no estuviera
al cabo de la calle —y lo manifestase así de continuo— en todo lo que se
relaciona con esos menesteres estrictamente profesionales. Diríase que se estima
en más el camino que la meta conseguida, y ello por el error harto frecuente de
considerar que tras las fatigas y trabajos del pintor al ir embadurnando sus
lienzos se nos va a revelar nada menos que el gran secreto de la pintura. Y
quién sabe si no guardará también muy estrecha relación con esta debilidad por
la técnica pictórica aquella incultura y despreocupación de los propios
artistas, por las que tan vulnerables se nos muestran a las manifestaciones de
desdén y de desprecio contra toda especulación teórica en el terreno de las artes.
Rafael
Zabaleta pinta a plena pasta, como en un deseo de potenciar sus colores a todo
trance. La pincelada rehuye, pues, cualquier complacencia que pudiera
conducirle a una suave entonación y a un delicado fundido de las tintas. La
intensidad por sí misma, sin acudir a los recursos tópicos; una pureza descarnadamente
agresiva en los colores y una incontaminada concentración de cada uno de los elementos
materiales que integran el cuadro, vienen a constituir las características
primordiales que nos salen al encuentro siempre en las obras de Zabaleta. A
menudo, su técnica diríase emparentada con aquella puesta en vigor un día por
los divisionistas franceses; y hasta, en trance de buscarle analogías,
pudiéramos dejarnos llevar por alguna que otra referencia a la pincelada llameante
de Van Gogh. Mas entonces será preciso que anotemos bien esta distinción: aquel
procedimiento trataba de justificarse en un más fiel traslado al lienzo de la
atmósfera, las vibraciones de la luz y la coloración que en un momento dado pudiera
desprenderse de cada objeto; en la pintura de Rafael Zabaleta no se trata de
nada parecido, puesto que los colores quieren vivir por sí mismos, independientes
en el mayor grado posible de toda fulguración ocasional. Por ello, si se nos
muestran fragmentados y en su vigor primitivo, no es para fundirse en la retina
del espectador con una mayor pureza en su amalgama, como se propusieron los
franceses, sino para que vibren como unidades irreductibles, en un conjunto dentro
del cual cada uno de ellos pueda conservarse en su más auténtica certidumbre.
La
violencia de semejante cromatismo viene a emparentarse muy de cerca con la
rigidez del dibujo y con esa manera de componer que da como resultado un
encabritamiento de los objetos y las figuras representadas, los cuales parecen
querer hurtarse unos a otros el espacio que se les asigna dentro del lienzo. En
cualquier caso, trátase de lo mismo: de una simplificación, en beneficio de la
fuerza expresiva, que en el color se traduce por la pincelada entera y sin gradaciones,
en el dibujo por el trazo inflexible y en el ajuste total del tema por la
supresión de cualquier elemento secundario.
¿No
estará cuanto acabamos de apuntar perfectamente de acuerdo con aquella
dirección que vimos seguir a la voluntad de arte de Rafael Zabaleta? Creo que
sí; y esa impresión de fatigoso batallar con los medios materiales de
expresión, que a veces nos parece advertir en sus lienzos, nunca podrá
antojársenos, como acaso a algún crítico malicioso o suspicaz espectador, falta
de recursos, impotencia o desmaño, sino esforzada sinceridad pictórica de quien
a toda trance quiere comunicarnos sus peculiares modos de ver y de sentir. En fin
de cuentas, todos esos materiales, si bien son el único camino por donde pueda
realizarse aquella voluntad primera, en cuanto a simples objetos, limitados
como cualquier existencia corpórea, constituyen un cauce demasiado estrecho
para las apasionadas exigencias de toda liberación creadora.
La
resultante final, la obra de Zabaleta, independientemente del espíritu y de la
mano de su autor, puede merecernos una consideración aparte. Si nos dejáramos
llevar por ella, forzoso sería que la situáramos en relación con la de sus
contemporáneos. Preferimos esperar a que otros lo hagan más tarde; hoy, la afinidad
o el parentesco con tal o cual tendencia surgida más allá de los Pirineos, el influjo
mismo de alguna obra ilustre, dócilmente aceptado en la de nuestro pintor,
cobrarían demasiada importancia dentro de estas breves notas. Son muchos los
que piensan haber dado con la clave y el secreto de un artista, en cuanto
pueden colocarlo dentro de la zona de influencia de algún nombre prestigioso.
No seremos nosotros los que vayamos a darles la razón. Lo que aquí nos
interesaba preferentemente era destacar y comprender, en lo posible, la indudable
personalidad de Rafael Zabaleta, aun cuando ella desemboque con facilidad en un
mundo extraño, tal vez, a nosotros. ¿No escribió, en más de una ocasión, aquel
gran crítico que se llamó Carlos Pedro Baudelaire que le beau est toujours bizarre?
[1] Rafael Santos
Torroella (1914 – 2002) fue crítico y profesor de arte, traductor, poeta y dibujante.
Escribía sobre él Ian Gibson (El País Andalucía, 14-10-2003): «Rafael Santos
Torroella […] era sin duda alguna uno de los españoles más cabales de su
generación. Artista, poeta, catedrático y crítico de arte, amigo de sus amigos
y alumnos, estupendo conversador, ensayista incansable, nadador –tenía algo de
hombre del Renacimiento-, RST publicó durante seis décadas centenares de
enjundiosos artículos en diversos periódicos y revistas y numerosos estudios
que por su rigor, la originalidad de sus planteamientos, la amenidad de su
redacción y la pasión investigadora que los animaba ocupan un lugar destacado
en la bibliografía del pasado siglo».
[2] Enrique Azcoaga (1912
– 1985) tuvo amistad con Rafael Zabaleta y con Miguel Hernández. Recordando al
pintor, escribía en 1984: «… Siendo muchas, muchísimas, las tardes, que él,
seguro, y el que suscribe, ante el futuro más incierto, caminábamos Alcalá
arriba, lamentando la situación carcelaria de Miguel Hernández…» [Azcoaga, E.
(1984). Mi buen amigo Rafael Zabaleta. En G. Ureña (coord.). Zabaleta Homenaje (pp. 30-34). Jaén:
Diputación Provincial].
No hay comentarios:
Publicar un comentario